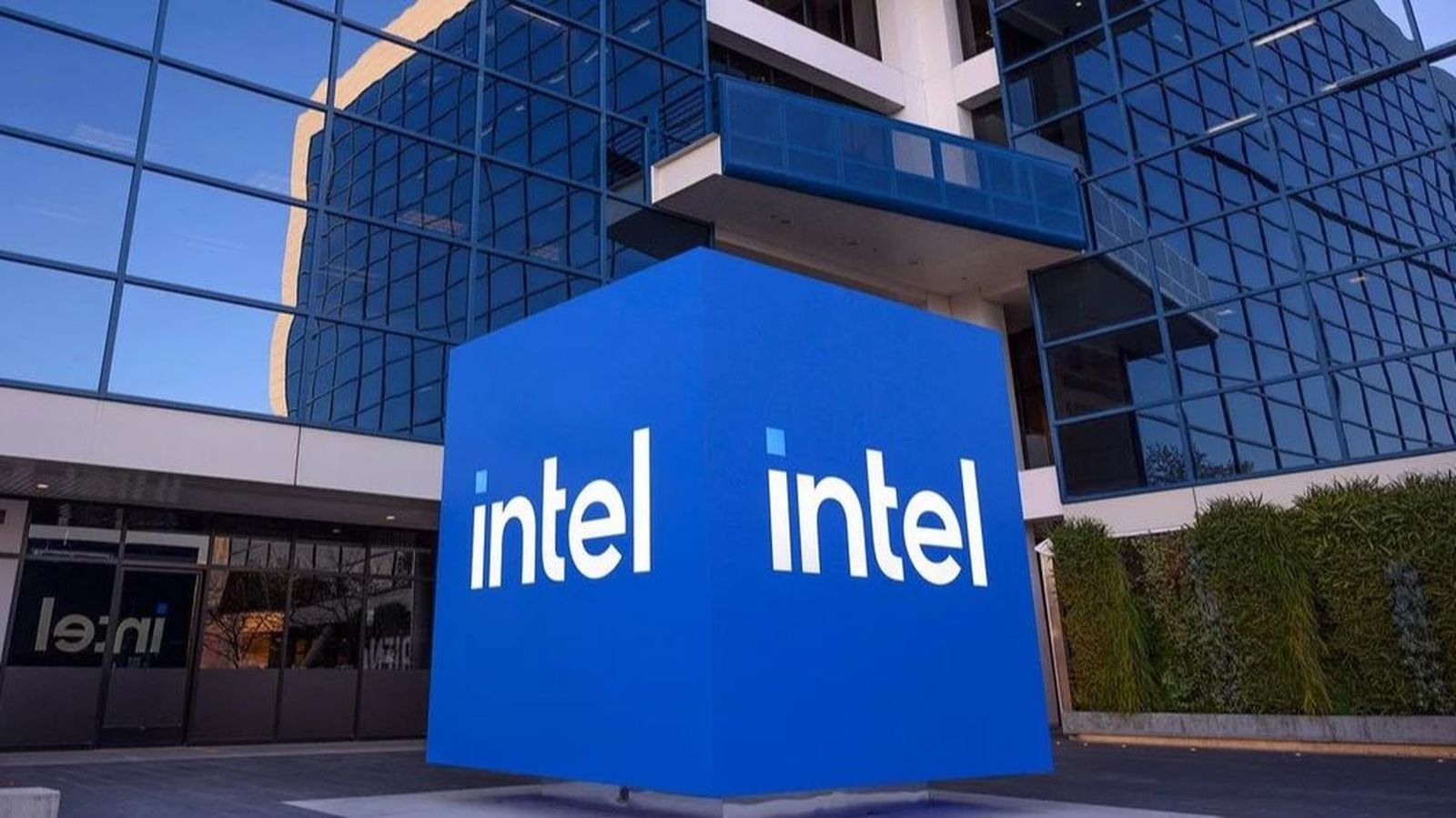Medicina espacial, una puerta para la cura contra el cáncer
La Universidad de Sevilla celebra, por primera vez, unas jornadas dedicadas a esta disciplina científica
La Agencia Espacial Española tendrá una piel acorazada

"Muchas de las investigaciones que se realizan para curar el cáncer o en tratamientos de terapias son tecnologías que se han desarrollado en el espacio y han encontrado aplicaciones en la atención médica cotidiana de los pacientes". Así de contundente se mostró José Luis de Augusto Gil, presidente de la Asociación Tablada Centenaria durante la inauguración de la I Jornada de Medicina Aeroespacial que se celebró ayer por la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. Durante su intervención, hizo especial hincapié en que "estamos inmersos en una nueva era" con "la reciente exploración a Marte y la Luna". Ante ello, se abren retos para una disciplina científica poco conocida, a pesar de su existencia desde 1911.
Lo cierto es que la medicina aeroespacial aborda el estudio y efectos de los vuelos -a través de la atmósfera y espaciales- sobre el cuerpo humano. Pero también la prevención y curación de las disfunciones fisiológicas o psicológicas como consecuencia de dichos efectos. Con todos estos frentes abiertos, no es de extrañar que dependa de la labor de pilotos, ingenieros, controladores, mecánicos de mantenimiento y psicólogos. "La medicina aeroespacial no es nada sola", manifestó Beatriz Puente Espada, directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial del Ejército del Aire y del Espacio, quien indicó que ellos se encargan de "determinar, seleccionar y mantener la actitud física y psíquica de las personas que se dedican a orbitar en el espacio aéreo", ese punto ubicado a 100 kilómetros sobre el nivel del mar.
Mientras que, en la medicina clásica, se trata una patología anormal "en un medio ambiente normal" como es el medio terrestre; en la medicina aeroespacial "hacemos justo lo contrario", apuntó Puente: "Tratamos una fisiología normal en un medio anormal". Así lo hacen desde 1911, año en el que la Revista de Sanidad Militar publicó "el primer trabajo sobre la idoneidad para ser piloto". En esta radiografía por la historia de la rama científica, la ponente echó la vista atrás para recordar grandes hitos como la creación de un Centro de Reconocimientos en Cuatro Vientos (Madrid), en 1912; la compra de los dos primeros aviones para transporte sanitario, que fueron recibidos en Tablada y la puesta en marcha de los dos primeros institutos de medicina aeronáutica -uno en Madrid y otro en Sevilla- en 1940.
Casi nueve décadas después, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial se encarga de realizar reconocimientos médicos -como capitán del Ejército del Aire, entre otros-, entrenamientos de tripulaciones -una media de 2.000 al año-, docencia e investigación. La directora puso de relieve que uno de los retos es agilizar "la actualización de los reglamentos médicos", porque "en medicina pasan muchas cosas y más hoy en día que va todo muy rápido". Otro desafío es la determinación de "mejores sensores para monitorizar constantes fisiológicas de los pilotos" como el cansancio y el sueño. En materia espacial, una de las cuestiones que puso sobre la mesa es la cuestión del turismo espacial o "participantes espaciales", es decir, toda aquella persona que pasa por encima de la línea de Kármán. "Aquí no tenemos puertos espaciales todavía, pero los tendremos en el futuro y no muy tarde. Para eso también tenemos que estar preparados desde muchos puntos de vista, médicamente hablando también", concluyó Puente.
También te puede interesar
Lo último
Contenido Patrocinado
Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Rota
Contenido ofrecido por Nervión Plaza