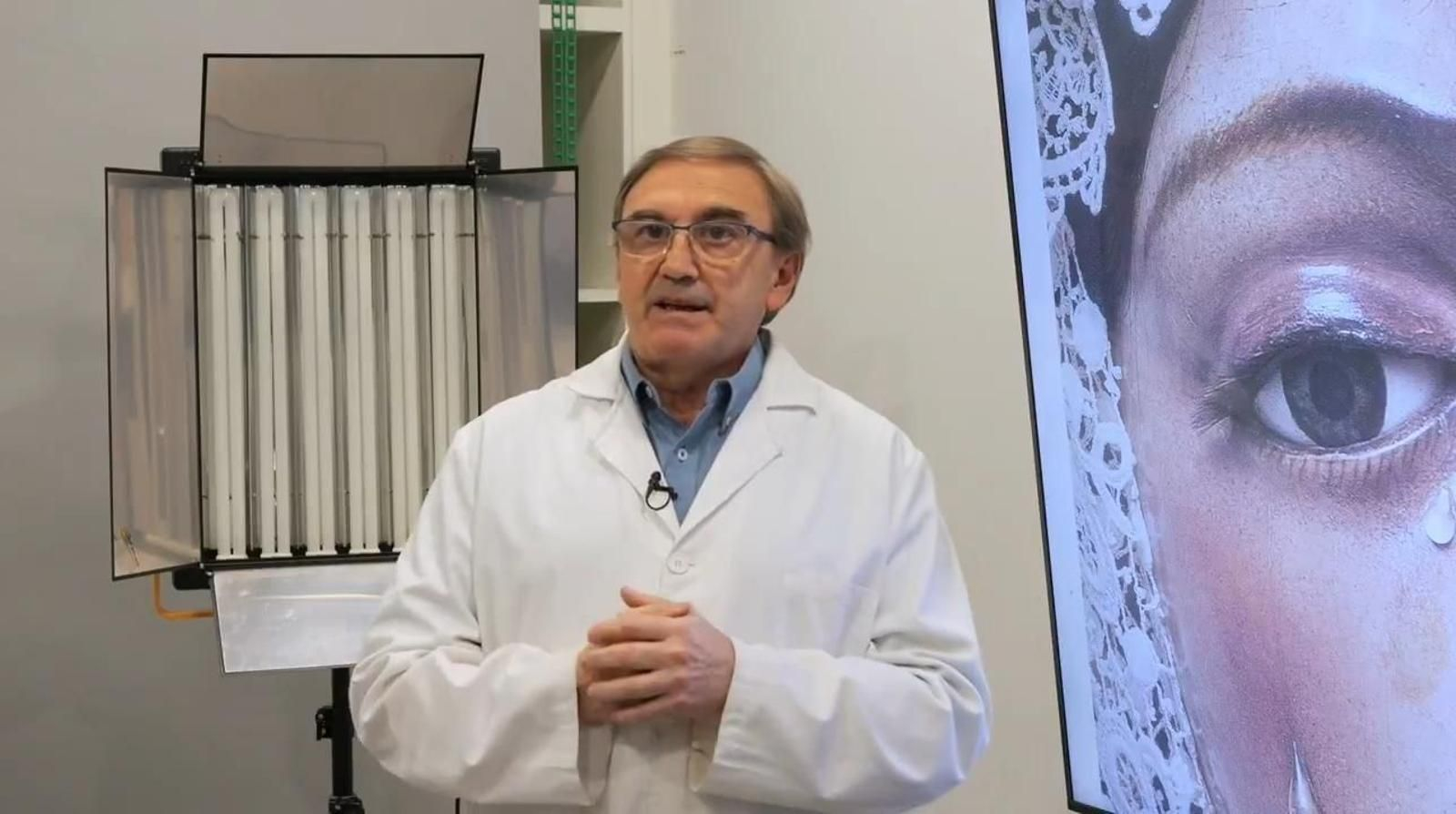Así fue la restauración de una de las joyas de la imaginería sevillana hace 25 años
El Cirineo de la Hermandad de San Isidoro, para muchos la mejor imagen secundaria de la Semana Santa, obra de Francisco Antonio Gijón, fue intervenido en los talleres del IAPH
Relacionan a la Virgen de Loreto de San Isidoro con Francisco Antonio Gijón

Una restauración ejemplar que devolvió todo el lustre a una de las mejores tallas de la Semana Santa de Sevilla. Hace 25 años la imagen de Simón de Cirene de la Hermandad de San Isidoro pasaba por los talleres del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) para ser sometido a una intervención integral. La excepcional talla de Francisco Antonio Gijón presentaba un estado de conservación deficiente tanto en el soporte (la madera), como en la policromía. La intervención se fundamentó en dos líneas de actuación, por un lado, de carácter conservativo con la finalidad de eliminar los daños existentes a nivel estructural y funcional, y por otro, los tratamientos de restauración que contribuyeron a la restitución material y presentación estética de la imagen.
El responsable de aquella exitosa intervención fue Enrique Gutiérrez Carrasquilla. El reputado restaurador recuerda cómo fueron aquellos días con una de las obras más importantes de la Semana Santa de Sevilla: “Es de las mejores imágenes secundarias de la Semana Santa, si no la mejor junto al San Juan de la Amargura. Presentaba una capa de barniz oxidado que le daba un color uniforme oscuro. Cuando la retiramos apareció todo el cromatismo propio de una imagen de esta categoría”.

El Cirineo presentaba a nivel estructural grietas y fisuras, aunque no comprometían la estabilidad de la talla. Sí se advertía en el proyecto de intervención, con fecha de septiembre de 2000, “el mal estado de los ensambles de ambos antebrazos en su unión al brazo a la altura del codo”. También presentaba esta patología en la unión con la peana. Se apreciaban pérdidas de soporte en los dedos y en los pies. Las reparaciones anteriores habían degenerado en problemas en la zona de los brazos. Por último, se detectó la presencia de un gran número de elementos metálicos, tanto originales como añadidos posteriores.
La recuperación del cromatismo
En cuanto a la policromía, las catas realizadas demostraron la existencia de una sola capa, es decir, la original del siglo XVII. Su estado era calificado también como “deficiente”. Presentaba importantes problemas de adhesión, sobre todo en la zona de los ensambles; lagunas, acumulaciones de suciedad y polvo, además de depósitos de cera, principalmente en los pies. En las intervenciones anteriores se habían aplicado numerosos repintes, así como la aplicación del barniz.
La intervención sobre el soporte se centró principalmente en la consolidación de los distintos ensambles y de la peana, que fue sustituida por otra realizada en maderas nobles y de mayor tamaño. Los ensambles afectados con separación de piezas se limpiaron de cola antigua y se volvieron a ensamblar con nuevos adhesivos junto a espigas de madera donde fue necesario. Se eliminaron los elementos metálicos donde fue preciso. Del mismo modo, se procedió al sellado de grietas y agujeros, para evitar filtraciones de humedad y polvo. Por último, los sistemas de anclaje al paso y de la cruz a la peana se cambiaron por unos realizados en acero inoxidable.

El tratamiento aplicado sobre la capa de policromía estuvo encaminado a conseguir dos metas. La primera, aplicar las técnicas adecuadas para su perfecta consolidación y fijación. Y la segunda, conseguir una adecuada presentación estética mediante la limpieza de depósitos superficiales, la eliminación de elementos ajenos (repintes) y la reintegración de las lagunas existentes. Como protección superficial se aplicó una capa de barniz consistente en una resina sintética diluida en esencia de petróleo.
Todos estos tratamientos tuvieron una duración superior a seis meses.
El análisis realizado por los técnicos del IAPH confirmó que el cirineo está tallado en madera de cedrela o falso cedro, “el mismo material utilizado por Gijón para el Cristo de los Vaqueros (1677) de Castilblanco, obra estudiada en el IAPH”. Se confirma la autoría de Francisco Antonio Gijón en 1687 por la documentación del contrato y pagos, y por las características estilísticas, morfológicas y técnicas similares a otras de sus obras.
La fuerza expresiva del Cachorro
Los análisis morfológico-estilístico y comparativo señalan que la imagen se presenta casi de perfil, con el cuerpo inclinado y el rostro al espectador, creando una composición diagonal. “Muestra una gran expresividad en músculos tensos, venas marcadas y rostro con ceño fruncido y boca entreabierta, reflejando el esfuerzo”. Los expertos del IAPH indican que Gijón lo representó “con realismo como un obrero del siglo XVII en su aspecto y vestimenta”. Estilísticamente, la talle presenta grafismos característicos de Gijón “en gestos, cabello tallado en ondas, manos finas, y pliegues profundos”. El rostro muestra facciones acusadas, ojos almendrados y pómulos salientes. “Comparativamente, comparte fuerza expresiva y tratamiento anatómico con el Cristo de la Expiración (el Cachorro) del mismo autor, así como similitudes en rasgos faciales y talla del cabello. Se considera una de las mejores obras de Gijón y una destacada representación de un personaje no sagrado en la Semana Santa de Sevilla”, concluyen los historiadores.

La imagen había sido objeto de numerosas restauraciones documentadas principalmente en el siglo XX, aunque investigaciones revelaron intervenciones anteriores. El estudio realizado para esta intervención constató ensambles rehechos, reconstrucciones en dedos y ropajes, y repintes en varias zonas. Las radiografías revelaron que el ojo derecho estaba pintado externamente y que el izquierdo estaba relleno de pasta. El análisis de pigmentos detectó materiales de finales del siglo XIX (verde de cobre, litopón) en camisa, túnica y calzado, y posteriores (blanco de titanio en un repinte de un dedo), confirmando las restauraciones de Sebastián Santos en 1950 y 1954.
El actual hermano mayor de San Isidoro, José Manuel Rubio, que en año 2000 era diputado de Formación, recuerda cómo fue aquella restauración: “Se restauraron a la vez el Señor y el Cirineo, el Señor de manera privada y el Cirineo en el IAPH. Cuando regresó impresionó sobre todo por la recuperación del cromatismo, que yo recordaba de cuando era pequeño. Su estado actual es bastante aceptable. Se limpia todos los años. El Señor, por su parte, ya había sido restaurado más a fondo en los años 70. Al Cirineo no se le había hecho ninguna restauración de calado”.

Hace 25 años, la Hermandad de San Isidoro, en un alarde de transparencia, hizo una pequeña exposición en la que mostraba con todo lujo de detalles los estudios que se habían hecho previos a la intervención, incluso con fotografías y esquemas inéditos, como las que aparecen en este reportaje. 25 años después de aquella restauración, la imagen de Simón de Cirene se encuentra en buen estado y sigue causando admiración en quien la contempla.
También te puede interesar