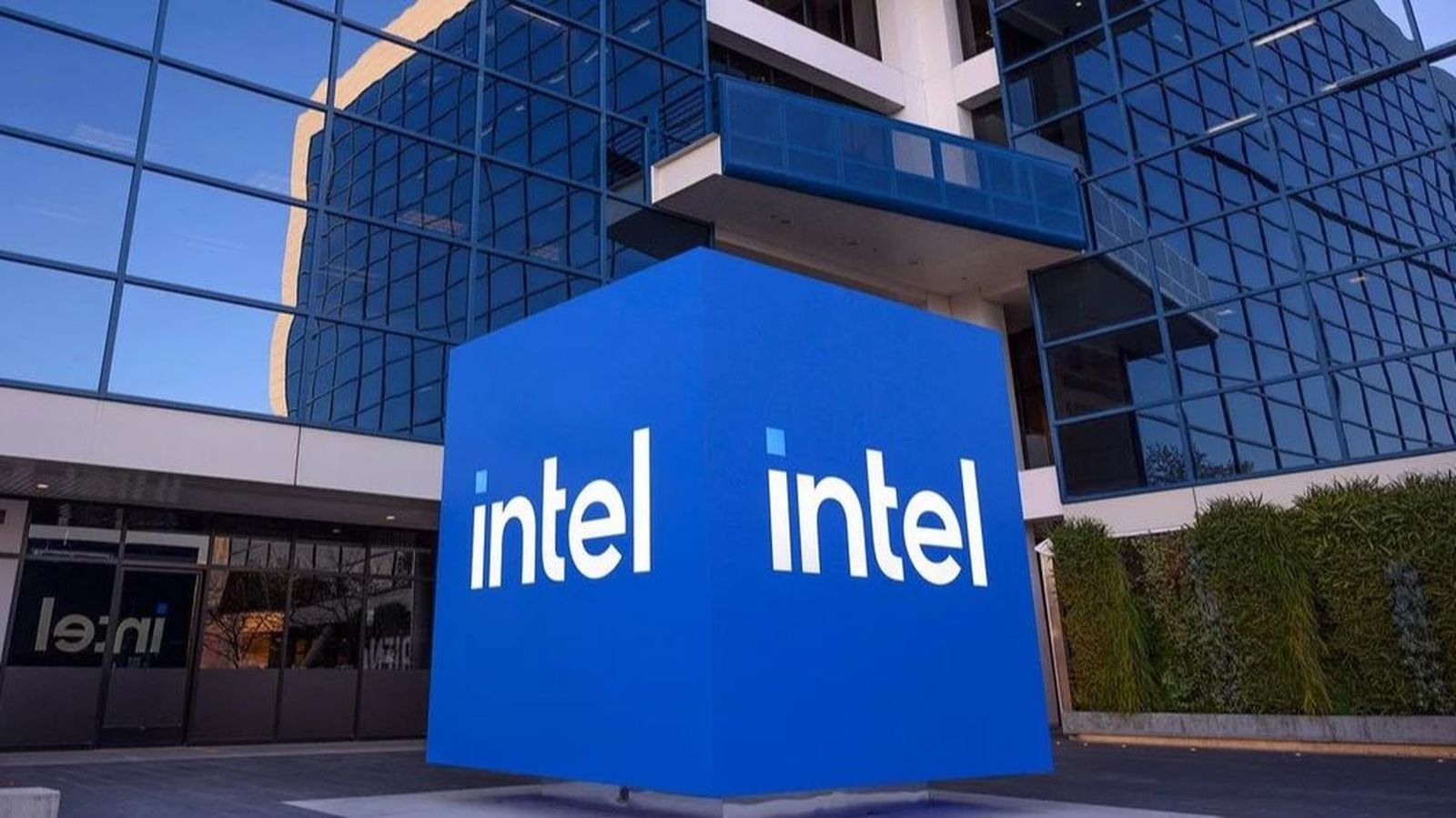Camarada Ninotchka

Decididamente, el cine de Ernst Lubitsch soporta con elegancia inalterable el paso del tiempo, tanto que incluso los acontecimientos se empeñan en darle la razón. Ya ni siquiera es la persistencia del impreciso “toque Lubitsch”, ese tono sutil que atraviesa sus películas y que es tan inefable como el olé, sino su implacable, por divertida, andanada contra los dos totalitarismos que lleva a cabo en Ninotchka y en To Be or Not to Be, una de 1939 y, otra, de 1942. Dos películas que muestran lo acertado de su mirada y de su denuncia que, entre tanta risa, tanta seda y tanto champagne, la hay. Pero también recuerdan lo actual que resulta ese canto a la libertad en el mundo de la posmodernidad, de lo políticamente correcto, y del populismo virtual de las fake news. En el caso de Ninotchka, una película que se ha podido ver estos días, además cuenta con un premio, el bonus Greta Garbo, quien se apodera de la pantalla incluso cuando no aparece.
La mirada de un sectario diría que la película es una alabanza del capitalismo y un panfleto antisoviético, y acertaría, aunque solo en esto último. La descalificación del sistema bolchevique que hace Lubitsch, al igual que la del nazismo, parte de donde más daño hace: del humor y la parodia, de la contraposición entre los dos valores universales, la libertad y el amor, con otras dos realidades también universales, la opresión y el odio. Y es que en los días de los procesos de Moscú, a los que se alude con la gracia que cabe esperar, el sistema soviético era fácil objeto de crítica, incluso con la escasa sutilidad que tenía la literatura blanca, con la que Ninotchka comparte muchos aspectos. Era la época que impulsaba el antisovietismo conservador que inspiraba libros y reportajes, incluida la primera aventura de Tintín.
Ninotchka es mucho más que una comedia romántica o una película anticomunista, antecesora de las que se harían en Hollywood durante la Guerra Fría. Es una película basada en un guion que es, sobre todo, una comedia romántica llevada al extremo y que lo es más al desarrollarse en París, la ciudad donde se diría es posible la felicidad más que en cualquier otra. Una ciudad en la que, como dice Lubitsch, una sirena no es una alarma, ni un aviso para el cambio de turno en la fábrica, sino una chica morena. En fin, una película aparentemente sin más, divertida pero que estrenada en un año terrible, cuando todos los presagios eran funestos –se estrena en diciembre de 1939, cuando ya ha empezado la guerra– es más apreciable esa proclama de la alegría de vivir y ese canto a la libertad y al amor. Hay que tener en cuenta que a pesar de que Ninotchka es una producción de Hollywood, desde el director a parte de los guionistas, pertenecen a esa cultura centroeuropea de entreguerras, que vivió en propia carne los efectos de los totalitarismos surgidos con la Gran Guerra, y que, como tantos otros, acabó emigrando a América. Junto al director, el alemán Ernst Lubitsch, los austriacos Billy Wilder y Walter Reisch, los tres judíos, y el neoyorquino Charles Brackett, crearon un guion para una película que rueda un Lubitsch veterano, cuando cumple un cuarto de siglo de carrera.
No es lo mejor de Ninotchka la algo forzada secuencia de la carcajada de la Garbo, quizás lo menos Lubitsch de la película, ni de algún exceso de Melvyn Douglas, que hace del conde León d’Algou, desplegando un dandismo contenido, sino el tono, el poso que queda, secuencia tras secuencia, en las que el finísimo humor de un guion magnifico, pleno de ironía en le que el flirteo se mueve entre el erotismo innegable y la elegancia. El proceso que muestra como la camarada Nina Ivanovna Yakushova se va convirtiendo en la irresistible Ninotchka, ayudada por su estancia en la suite real del Hotel Clarence, en realidad el Crillon, culmina con la compra de un sombrero cubista, tan absurdo como favorecedor, que se convierte en la metáfora del consumo capitalista, al que naturalmente acaba sucumbiendo. Un proceso de aburguesamiento que tiene como incitadores a los tres tintinescos delegados soviéticos –Iranov, Buljanov, y Kopalski– que, desde su llegada a París, se han rendido a los encantos de la ciudad y del capitalismo.
Si Lubitsch parodia el sistema soviético de forma tan efectiva como elemental al contraponer la sórdida miseria del Moscú de Stalin, “el montañés del Kremlin” que diría Mandelshtam, con el París de la Torre Eiffel, aunque el paro y la caída de la renta continuaban desde la crisis de 1929, tampoco los rusos blancos salen bien parados. Ciertamente, ridiculiza la altivez de la Gran Duquesa Swan, tremenda su alusión a los fusiles de los cosacos, y las conspiraciones del coronel de su guardia convertido en camarero del Clarence. Pero en el fondo, no deja de mostrar cierta comprensión hacia el exilio del incautado, del extrañamiento, aunque fuera en París. En fin, una película que muestra como el toque Lubitsch es más efectivo y brillante cuando está por medio el compromiso con la libertad y el amor.
También te puede interesar
Lo último