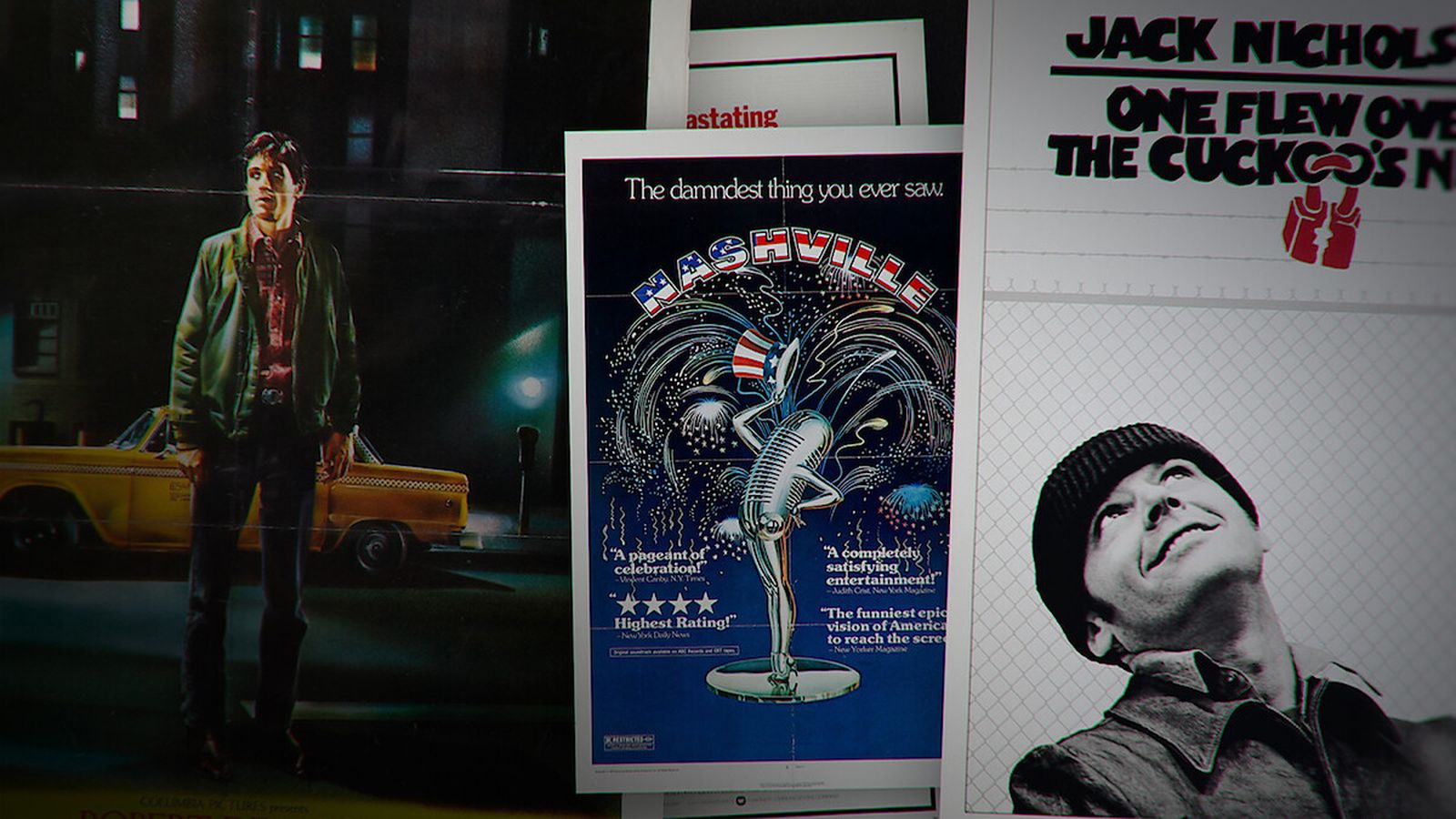Sólo la luz y el mar
Si una mañana de verano, un viajero | Crítica
Entre la narración, la memoria personal y la meditación lírica, el nuevo libro de José Carlos Llop evoca los veranos pasados en su antigua casa de la costa norte de Mallorca

La ficha
Si una mañana de verano, un viajero. José Carlos Llop. Alfaguara. Madrid, 2024. 120 páginas. 17,90 euros
En otro de sus libros memorialísticos, Solsticio (2013), donde recordó los veranos de la niñez en el acuartelamiento de Betlem al que la familia se trasladaba durante las vacaciones del padre militar, contó José Carlos Llop el hondo poso que dejaron aquellas temporadas (1961-1968) en un escritor, natural de la isla, al que debemos páginas muy valiosas sobre la historia, los paisajes y las gentes de Mallorca, vinculados al ámbito mayor del Mediterráneo que comparece asimismo en sus diarios y en su poesía. Poco antes, En la ciudad sumergida (2010) dejaba un excelente retrato de Palma que no es ya, precisaba, “la ciudad donde había nacido”, cuyo contorno remite a un territorio literario –a una geografía sentimental, hecha de vivencias, relatos y mitos– donde lo autóctono adquiere aires cosmopolitas. En esta estela se sitúa Si una mañana de verano, un viajero, que evoca los treinta y tres veranos pasados en una casa junto al mar –“el mar de todos los veranos de mi vida adulta”– de la costa norte de la isla. El lugar, en Sa Marina, junto al pequeño puerto de pescadores, fue un “paraíso escondido” donde el tiempo transcurría “al margen del tiempo de los hombres”, un tiempo ya ido porque el narrador, que perdió hace unos años la casa, nos habla desde otra, más al interior pero no lejana, en la montaña de Valldemossa.
Nacido, nos dice, de un bloqueo nunca antes experimentado, “un libro como este, que no es una novela y tampoco una biografía; que no es ficción y tampoco es autoficción”, se impuso cuando Llop comprendió que esa pérdida necesitaba ser conjurada, a través de un recuento –su título parafrasea el famoso de Italo Calvino– donde la memoria personal, traspasada de literatura, es inseparable de la meditación lírica. Estructurada en breves capítulos que no siguen un hilo lineal, sino diríamos concéntrico, la narración trasciende la sustancia autobiográfica, entreverada de referencias culturales –y no sólo literarias– que ensanchan el contenido de la experiencia y la religan a un imaginario familiar, presente en muchos otros lugares de su obra. “No sé si fue la casa de la vida”, dice aludiendo al título de Praz, “pero sí lo fue de mi literatura”, pues en ella escribió la mayor parte de sus libros que fueron concebidos en los paseos matinales por los alrededores y a menudo se empezaron o terminaron en la “celda monacal” donde tenía su estudio. “Sólo la luz y el mar; este es el espíritu de estas páginas”: la luz “honesta y filosófica”, como la calificaba en el epílogo de Solsticio, y el mar cuyo “poder balsámico” se hace aún más patente en aquellas soledades. Pero al narrador, además de su familia, lo acompañan los siglos.
En pocos escritores como Llop se aprecia tan claramente lo vano e inexacto de la oposición entre vida y cultura, cuando la segunda se presenta no a modo de recurso decorativo –“mi literatura siempre ha surgido de la vida vivida”– sino como una forma, consciente y reveladora, de estar en el mundo. El entorno que rodea la casa, “nuestro particular Finis Terrae”, se asocia a lugares inspiradores como la costa amalfitana, el monte Athos o Corfú. En las caminatas, antes por el camino de S’Estaca y ahora por el que lleva a la ermita de la Trinidad, son visibles las huellas vinculadas al archiduque Luis Salvador de Austria, un personaje de rasgos novelescos que fue ilustre residente en la isla y es presencia reiterada en la obra de Llop, al que se deben las torres fantasiosamente restauradas o la “capilla moruna” de Ses Ermites Velles. Tan cercano al oficio de la escritura, definida como “una forma de ascesis”, el monacato pervive en figuras de otro tiempo como el ermitaño Benet, a quien dedica un pasaje memorable. Aparecen su mujer y secreta coprotagonista, Helena, y los hijos y los íntimos, representados por visitantes como el poeta Enrique Juncosa y su amigo afgano, “príncipe de Baluchistán”, pero son igualmente reales las presencias de autores venerados como Rilke, Cavafis, Walcott o Brodsky y por supuesto las de sus “dioses lares”: Durrell, Leigh Fermor y Chatwin, también compañeros de vida.
El cronista de todos esos veranos, asociados a la plenitud, es un hombre reflexivo y sabio, capaz de ver lo que fue en lo que es y de apreciar los signos que ofrece la naturaleza, plasmados en descripciones muy precisas en las que no sólo el observador, pues sus notas apelan igualmente al olor, el sabor, el tacto o el oído, ejerce como naturalista. El tiempo perdido, dice al modo proustiano, puede ser recobrado por la literatura en un presente –el mismo “presente solar, mediterráneo, clásico” de Solsticio– que contiene lo pretérito y lo venidero y se sitúa en un plano distinto, al margen de las inclemencias. Su evocación está impregnada de gratitud y quizá por eso, frente a la nostalgia de la pérdida, se impone la celebración de lo vivido.
El arte de perder
La “pulsión elegíaca” que Llop atribuye a los mallorquines, inclinados a hablar de “lo que hicimos, fuimos o tuvimos, o hicieron, fueron o tuvieron nuestros antepasados”, se contrapone aquí a lo que gracias a la creación –tema no menor en un libro que explora sus motivaciones y admite la lectura en clave de poética– puede convertirse en “recuerdo vivo”. No sólo cuando enfrenta las dos casas de las que nos habla, con sus estudios respectivos, el narrador hace un continuo transvase entre espacios y tiempos, por ejemplo al dar cuenta del reencuentro con la pequeña cala de la infancia, un retorno a los años de Betlem –encarnación entonces inconsciente del paraíso, también allí había un capítulo titulado Et in Arcadia ego– que convocaba en Solsticio. El fin de ciclo sugiere un fin de época, anunciado por la llegada de especies invasoras, incluidos los homínidos, o por el tornado y sus efectos destructores –interpretados como señales, como al comienzo de En la ciudad sumergida– que se dirían fruto de la “ira de los dioses”. Tomando como modelo al Durrell de Justine, Llop cierra el relato con la transcripción de tres poemas: “Un arte” de Elizabeth Bishop, “Olvido” de Billy Collins y uno propio, “Teoría de la experiencia”. En el primero, la gran poeta estadounidense se refiere, no sin ironía, al “arte de perder”, reiterando que no es difícil dominarlo pero sin dejar de apuntar el consuelo derivado de la escritura.
También te puede interesar