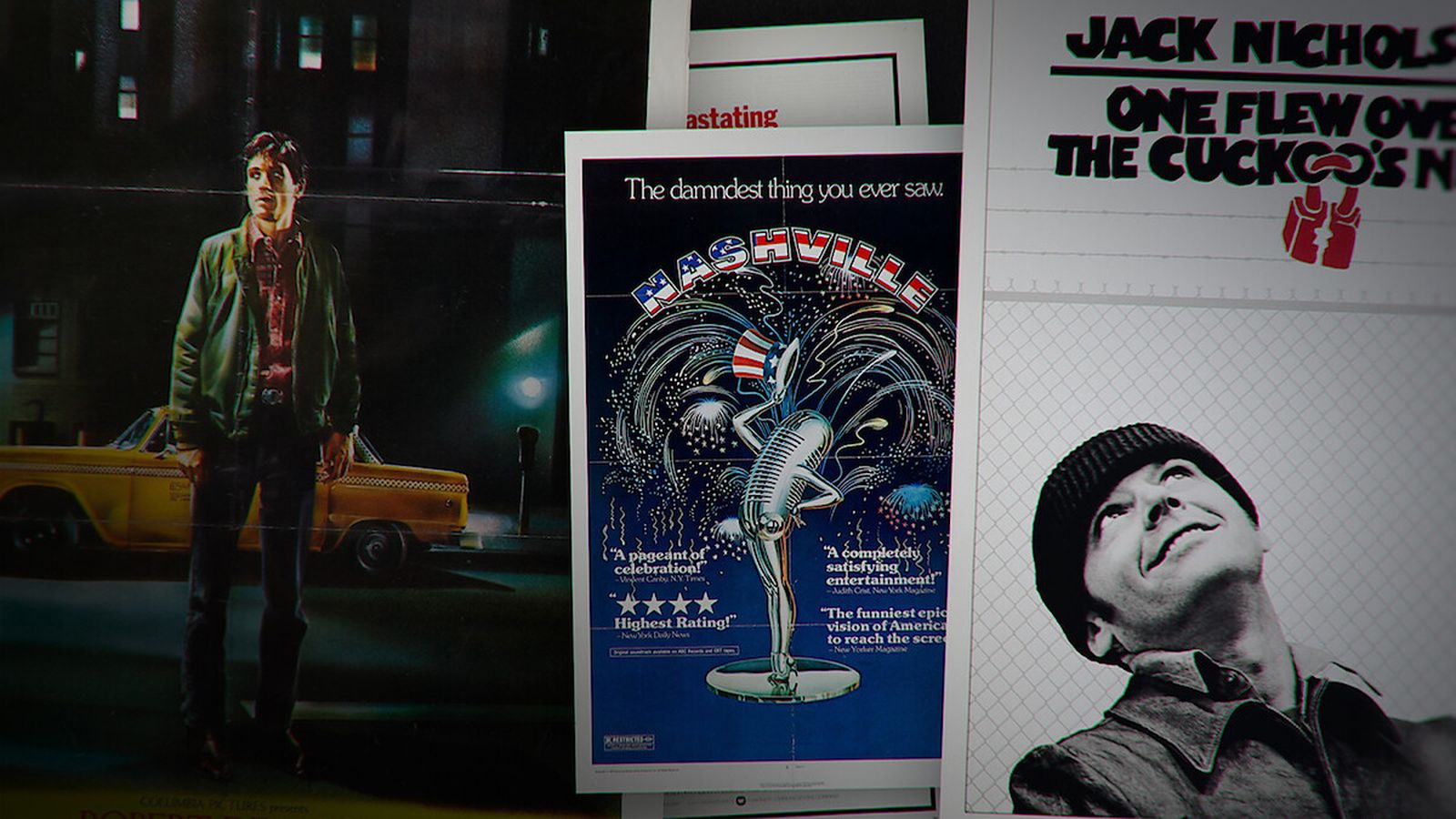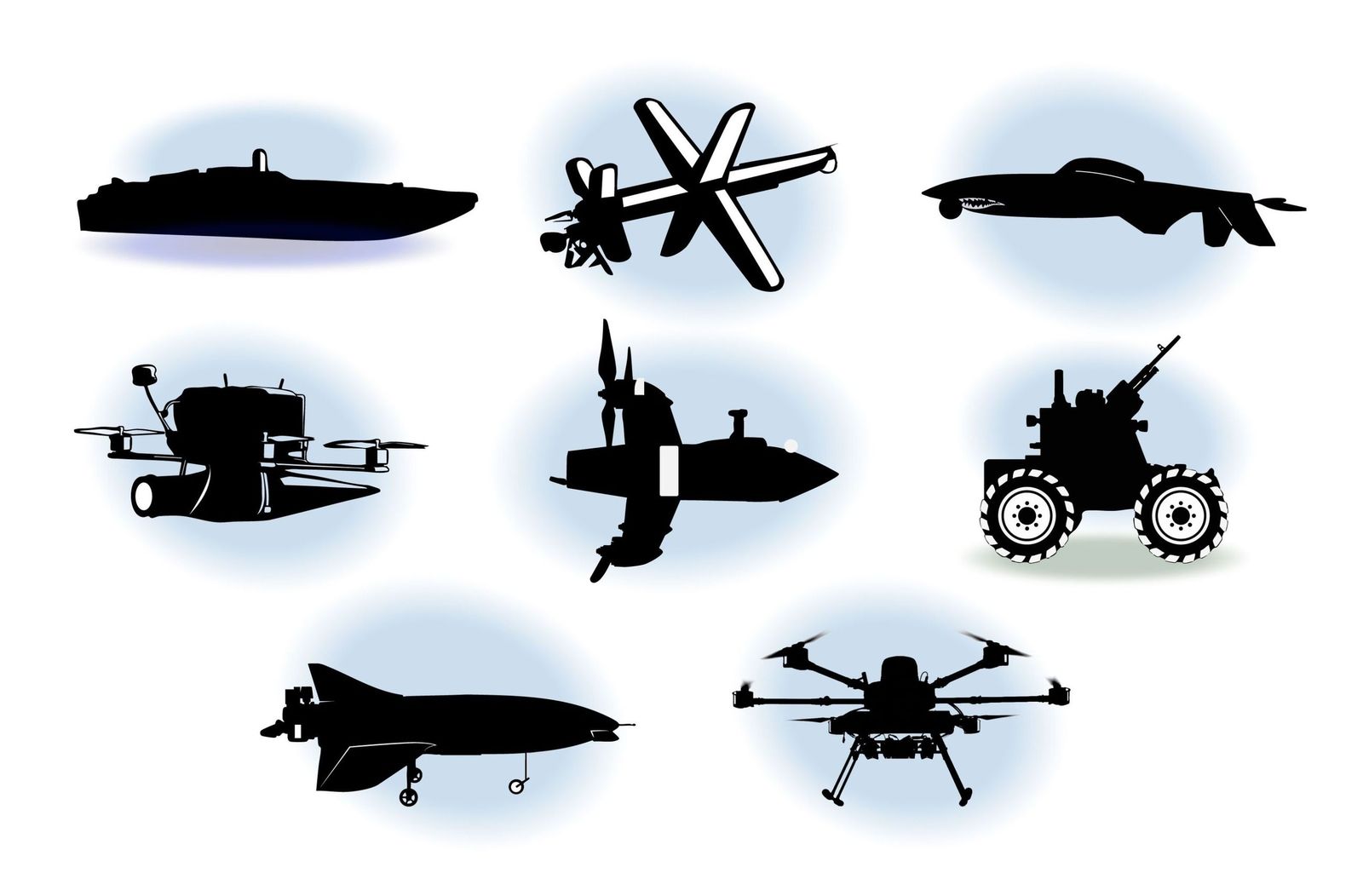La higuera y la isla partida
La isla del árbol perdido | Crítica
El drama de la división de Chipre es abordado a través de una historia de amor en el tiempo cuajada de referencias a la naturaleza

La ficha
'La isla del árbol perdido'. Elif Shafak. Traducción de Inmaculada C. Pérez Parra. Lumen. 432 páginas. 19,85 euros
La escritora hoy turco-británica Elif Shafak (de Turquía se afincó obligadamente en Inglaterra) ha abordado mayormente en sus novelas historias sobre silencios políticos, márgenes sociales y espacios en blanco donde lo incómodo. La descubrimos hace ya años en La bastarda de Estambul, lo que le valió un juicio en su país por abordar tangencialmente el genocidio armenio (ese gran tabú nacional hoy irresuelto). En Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo, su anterior novela (comentada en su día en estas páginas), se centraba en el sexo marginal y los sórdidos ámbitos de la capital estambulí.
En su última y pertinente obra, La isla del árbol perdido, la autora sitúa su recorrido, cual díptico en el tiempo, entre el Londres de 2010 y el agitado Chipre de 1974, donde los disturbios entre greco-chipriotas y turco-chipriotas alcanzaron su cénit y provocaron la invasión del norte de la isla por parte de Turquía en respuesta al golpe de estado de los radicales griegos contra el presidente Makarios III. La llamada Operación Atila provocó la división de la capital, Nicosia, y de toda la isla, que quedó separada militarmente por una línea de demarcación étnica, conocida como la Línea Verde y que tenía su antecedente en el trazo con lápiz de ese color (marca Chinagraph) que un general de división británico había establecido, años atrás, sobre Nicosia a fin de atajar la violencia intercomunal.
El lector ya tiene el marco. Esto es, el del Chipre colonial británico (en Limones amargos Lawrence Durrell hablará de cómo empezó a llevar pistola). Los atentados y las bombas contra el ocupante serán la nota común, mientras turcos y griegos llevaban una suerte de conllevancia al límite, con usos culturales, familiares y religiosos absolutamente distintos. La violencia final entre los bandos, pese a la acción de la ONU, acabará desatando los citados sucesos del verano de 1974 (o sea, justo ahora hace 50 años).
Como decimos, esto es el marco. Pero el fondo, sutilmente compuesto, lo enhebra Elif Shafak a partir de una historia de amor isleño entre dos adolescentes, el griego Kostas y la turca Defne. Su relación da lugar a una crónica truncada por la adversidad, pero que volverá a asomar en un reencuentro años después. Kostas se convirtió en Londres en un destacado naturalista y botánico. Por su parte, Defne acabó trabajando en exhumaciones en la isla a fin de recuperar los cuerpos de las víctimas desaparecidas en lo más virulento del conflicto. Ada, hija de ambos, es una adolescente de manual. Sufre acoso en su colegio londinense y tendrá que conocer a la peculiar, charlatana y supersticiosa Meryem, su tía y hermana de Defne. Hasta aquí puede contarse en cuanto a las vidas de los personajes y el hilo en el tiempo y el espacio que los vincula.
Lo que hace especialmente singular a esta novela es la presencia fabuladora de un Ficus carica. Quiere decirse una higuera, la cual toma protagonismo como relatora de la historia y, nunca mejor dicho, como ser vivo. La isla del árbol perdido está llena de citas a la naturaleza, a la vinculación ancestral que árboles e insectos tienen con la especie humana para lo bueno y para lo malo del devenir. Ha dicho la autora que le interesó adentrarse en la perspectiva cíclica de la naturaleza. Los árboles tienen una vida mucho más longeva que la de las generaciones de los hombres y es sabido que hablan bajo tierra y sobre la tierra. La higuera de Elif Shafak ha visto todo lo que se nos cuenta a saltos temporales. Fue traída desde Chipre hasta Londres. Entre inmigrantes mediterráneos se convirtió en tradición enterrar higueras y árboles que sufren en el crudo invierno para ser desenterrados en el albor de la primavera.
El drama vinculante es intuido desde el inicio. Dijo una vez la autora que heredamos el color del pelo y la forma de los ojos, pero también aspectos de lo abstracto: el dolor. Cuenta la novela que las viejas chipriotas siguen sosteniendo la maldición de decirle a alguien que ojalá no deje de recordar nunca hasta la muerte. La memoria, pues, como tormento y tortura hasta el más oscuro vahído. Algo guarda la novela de este acervo popular, aunque no todo, ni mucho menos, es doloroso ni traumático.
El simbolismo de la higuera
Hemos dicho que la narración hace la vez de una especie de tratado botánico. Sabemos que, por ejemplo, en Chipre el lentisco sólo ha llorado dos veces. Una, cuando los romanos torturaron a un mártir cristiano. La otra, cuando el Turco invadió la isla y se quedó para siempre. Por su parte, se dice que los troncos de las higueras albergan espíritus (buenos, malos e indecisos). En el judaísmo, sentarse bajo una higuera lleva al estudio profundo de la Torá. Jesús habló de la higuera infértil, pero fue con su cataplasma como se salvó Ezequías. Mahoma dijo que la higuera era el único árbol que deseaba ver en el paraíso y una sura lleva su nombre. Meditando bajo sus ramas, Buda alcanzó la iluminación. Los beduinos vencen sus divergencias a la sombra de la higuera. Los drusos besan su corteza con reverencia y rezan para alcanzar la ma’rifa. Algunos creen que si se rodea una higuera siete veces y se quema incienso alrededor con palabras adecuadas, se puede cambiar de sexo respecto al que fue dado al nacer. Por eso, a las higueras las llaman “árboles sagrados”, “árboles del deseo”, “árboles malditos”, “árboles espectrales”, “árboles sobrenaturales”, “árboles siniestros” y “árboles robadores de almas”. ¿Y quien lo dice? Ya lo hemos dicho: la propia higuera, que es tan charlatana como la tía Meryem.
También te puede interesar