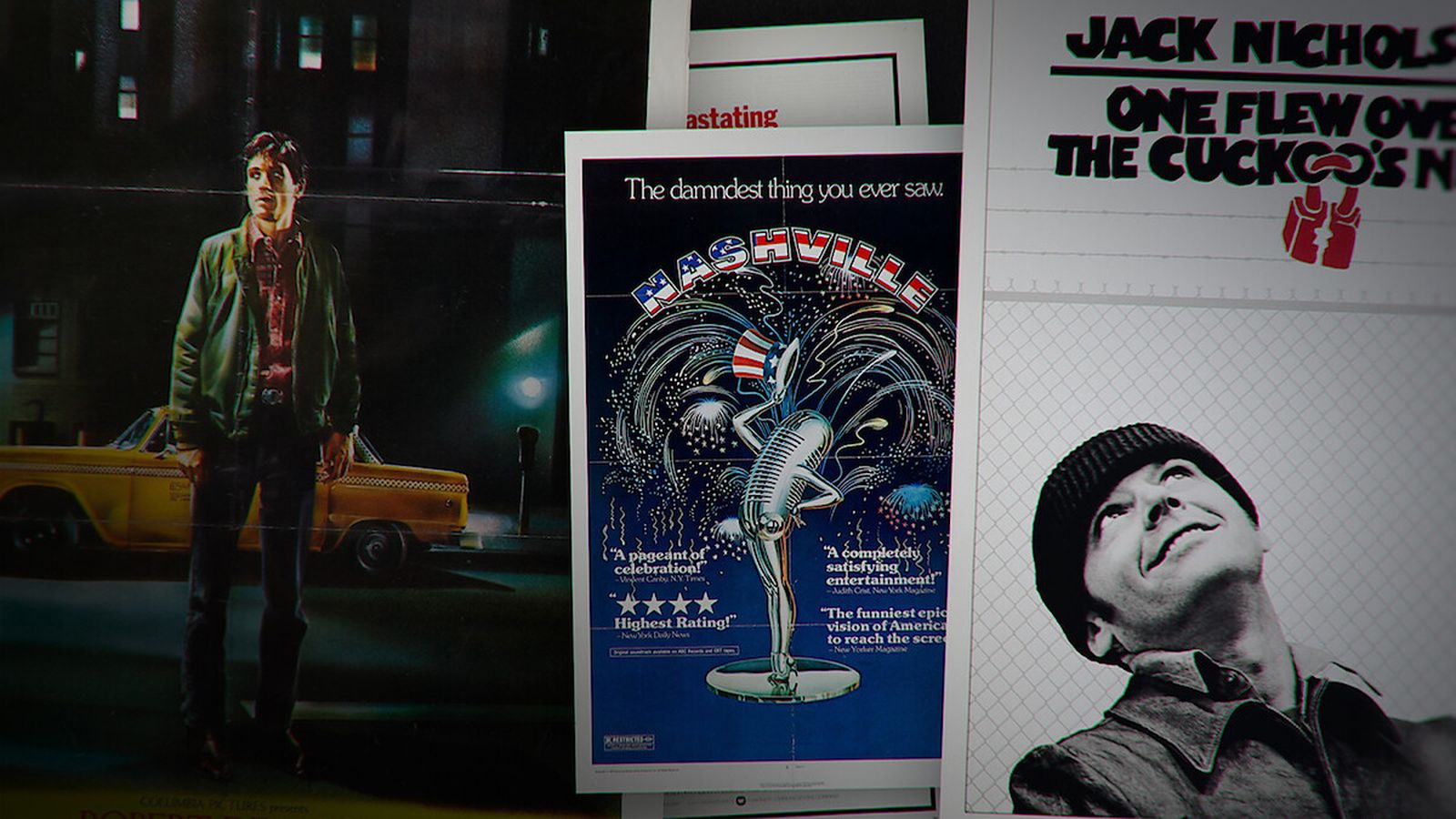'El barracón de las mujeres', un relato justo de las españolas que los nazis prostituyeron
LIBROS
Fermina Cañaveras narra los horrores que sufrieron las reclusas del campo de exterminio de Ravensbrück en 'El barracón de las mujeres' (Espasa) a través de la superviviente Isadora Ramírez

Si el infierno tuviera nombre propio el de Ravensbrück sería un potencial candidato. Se trata de uno de los campos de concentración que los nazis edificaron en Alemania –a unos 96 kilómetros al norte de Berlín– para desplegar el sadismo y la violencia de género sistemática desde que abrió sus puertas en 1939. Fue el único campo de exterminio construido para mujeres de todo el territorio alemán y el segundo –en cuanto a dimensiones– por detrás de Auschwitz. Sin embargo, estas cifras no han sido suficientes para permanecer en la memoria colectiva. Apenas queda documentación o vestigios gráficos del horror que allí sucedió, porque los nazis ordenaron quemar la mayor parte de los archivos en los hornos crematorios ante la inminente llegada del Ejército Rojo en 1945.
Gran parte de las pruebas de las actividades que se practicaron dentro –y del día a día de sus moradores– han quedado gracias al testimonio de las supervivientes. De la conmovedora historia de una de las 400 españolas que habitó en este infierno se hace eco Fermina Cañaveras en El barracón de las mujeres (Espasa). Isadora Ramírez es una de las protagonistas –la principal– de la primera novela de la escritora. Aunque haya parte de ficción, su biografía es tan real como su propia existencia. También las atrocidades que hicieron con ella desde que pisó el campo por primera vez. Con apenas 19 años, los nazis decidieron que se convertiría en una Feld-Hure, término que significa prostituta de campo de concentración. Dos palabras que marcaron a conciencia en su piel y en su memoria.
La escritora indica a Diario de Sevilla que dio con la historia de esta madrileña por pura casualidad. "Sabía y tenía la constancia de que había estado en ese campo" y, a través de las vivencias de las mujeres que todavía estaban vivas, ha creado su primera obra que navega entre el ensayo y la ficción: "Cogiendo historias de unas, de otras y de muchas, conseguí que Isadora fuera la representante de todas para hilvanar lo que pudo pasar en ese campo de concentración".
La llegada al averno
Unas 130.000 prisioneras pasaron por el complejo nazi. Sobrevivieron 15.000 –de las que 200 eran españolas– hasta la liberación del campo en abril de 1945. La llegada era la misma para todas: viajaban hacinadas en un tren de ganado durante días –hasta cuatro desde París– sin comida ni agua y con un par de cubos para que hicieran sus necesidades. Desconocían el destino aunque los rumores de la puesta en marcha de unos edificios para exterminar judíos ya sobrevolaban sobre las cabezas de las que –hasta ese momento– habían formado de parte de la lucha antifascista.
Muchas morían en el camino y al final de su trayecto enviaban a otras tantas –mayores de 50, embarazadas o con algún tipo de discapacidad– a las cámaras de gas sin registrarlas siquiera. Algunas ni llegaban a formar fila. Los soldados les pegaban un tiro en cuanto bajaban del tren del miedo. Para ellos, el asesinato a sangre fría no era más que un divertimento.

Las guardianas hacían una selección visual de las que les parecían más jóvenes y atractivas. Las afortunadas eran tatuadas en el pecho con su número y un triángulo negro al revés –el símbolo de las prostitutas, las lesbianas y las asociales–, después pasaban por una primera revisión médica y las despiojaban. Mientras la mayoría de las presas eran rapadas, a las prostitutas les dejaban medida melena para que parecieran más atractivas. Posteriormente, pasaban por una cuarentena y por una revisión ginecológica en la que usaban las mismas herramientas para todas. La autora matiza que después de esta inspección "desechaban a muchas" sin darles oportunidad de trabajar en la fábrica de carbón o de ropa. "Cuando conseguían llegar al rito de iniciación, si el alto mando nazi consideraba que no habían hecho bien una felación o lo que ellos quisieran, les pegaban un tiro", explica Cañaveras. Por tanto, "no tenían la certeza ni la seguridad de conseguir vivir, estaban siempre en tensión".
17 violaciones cada día
Desde que las llamaban a formar lista –a las tres de la mañana– y hasta que entraban al burdel, las prostitutas se encargaban de trasladar los cadáveres de las cámaras de gas a los hornos crematorios. Una vez realizada esta tarea llegaba la verdadera jornada laboral.
Los nazis las violaban entre 17 y 20 veces al día y "no había un límite". Cañaveras indica que no todo el mundo tenía acceso a los burdeles, "los kapos y los soldados nazis podían entrar cuando quisieran". Además, "a los kapos les regalaban un poco más de tiempo dentro si se chivaban de que alguna estaba haciendo algo que no debía". Pero esta compensación no era el único obsequio. Crearon un sistema de tickets para agradecer el chivatazo de algún recluso –los varones entraron en este campo a partir de 1941– o que colaboraran en la quema de documentos.
Los burdeles eran barracones enormes con grandes puertas que tenían unas ventanas que hacían las veces de mirillas. "Algunos días había colas en la puerta y mientras miraban se masturbaban", recalca la escritora y apostilla que cada servicio duraba de 10 a 20 minutos como máximo, con un descanso de siete minutos para "lavarse un poco". "Acababan con infecciones y entonces pasaban a los pabellones de experimentación", lamenta.
Los horrores del 'Doctor Loco'
Cuando contraían una enfermedad o se quedaban embarazadas eran trasladadas al pabellón de las conejas. Allí se cometían tales atrocidades que "ninguna lo soportaba". Desde que "les amputaran miembros y les cosieran los de otras mujeres que ya estaban muertas hasta inyectarles gérmenes de sífilis o semen de chimpancé para ver qué les pasaba".
Aunque gran parte de lo que se narra en El barracón de las mujeres sobre el pabellón de la experimentación es la suma de vivencias que muchas reclusas sufrieron en los diferentes campos de concentración alemanes –bajo la personificación del Doctor Loco–, sí que "hubo un médico en Ravensbrück obsesionado con estudiar cuánto duraba el feto vivo, sin darle ninguna ayuda, si dejaban abierta a la madre".
La crueldad de las guardianas
Otro tipo de experimentación –igual de sádico– lo llevaron a cabo las guardianas. Mujeres que competían constantemente entre ellas y con los hombres. Algunas apenas tenían 20 años, pero ya se les ocurría la idea de "cortarles ellas mismas las piel a las reclusas para hacer lámparas en las que se leyera lo de Feld-Hure y se las regalaban a los altos mandos". Un odio que se sólo entiende desde el fanatismo más enajenado. "Algunas de las reclusas me han contando que aún recordaban las risas de hiena de la supervisora que estaba en el burdel", sostiene la escritora. El binomio de propaganda y educación marcial provocó que "normalizaran que cualquier persona con otras ideas o los judíos" no merecían vivir. Para la escritora son las otras "víctimas" de un sistema demente basado en la adoración al Führer.
La revolución de 'las gandulas'
A pesar del horror, muchas reclusas sacaron valentía para orquestar varias revoluciones. Como eran las encargadas de fabricar las balas para el ejército alemán, la primera insurrección fue retrasar la producción. Un hecho que hizo que los nazis "apodaran a las españolas como las gandulas". Pero esto no fue suficiente porque las balas seguían funcionando. El siguiente boicoteo fue cazar las moscas que revoloteaban alrededor de los cadáveres para introducirlas en los proyectiles e inutilizarlos. Incluso una llegó a volar un barracón lleno de obuses. Hasta que abrieron las puertas del campo en 1945 fueron –y seguirán siendo aunque la historia no las recuerde– verdaderas heroínas.
También te puede interesar