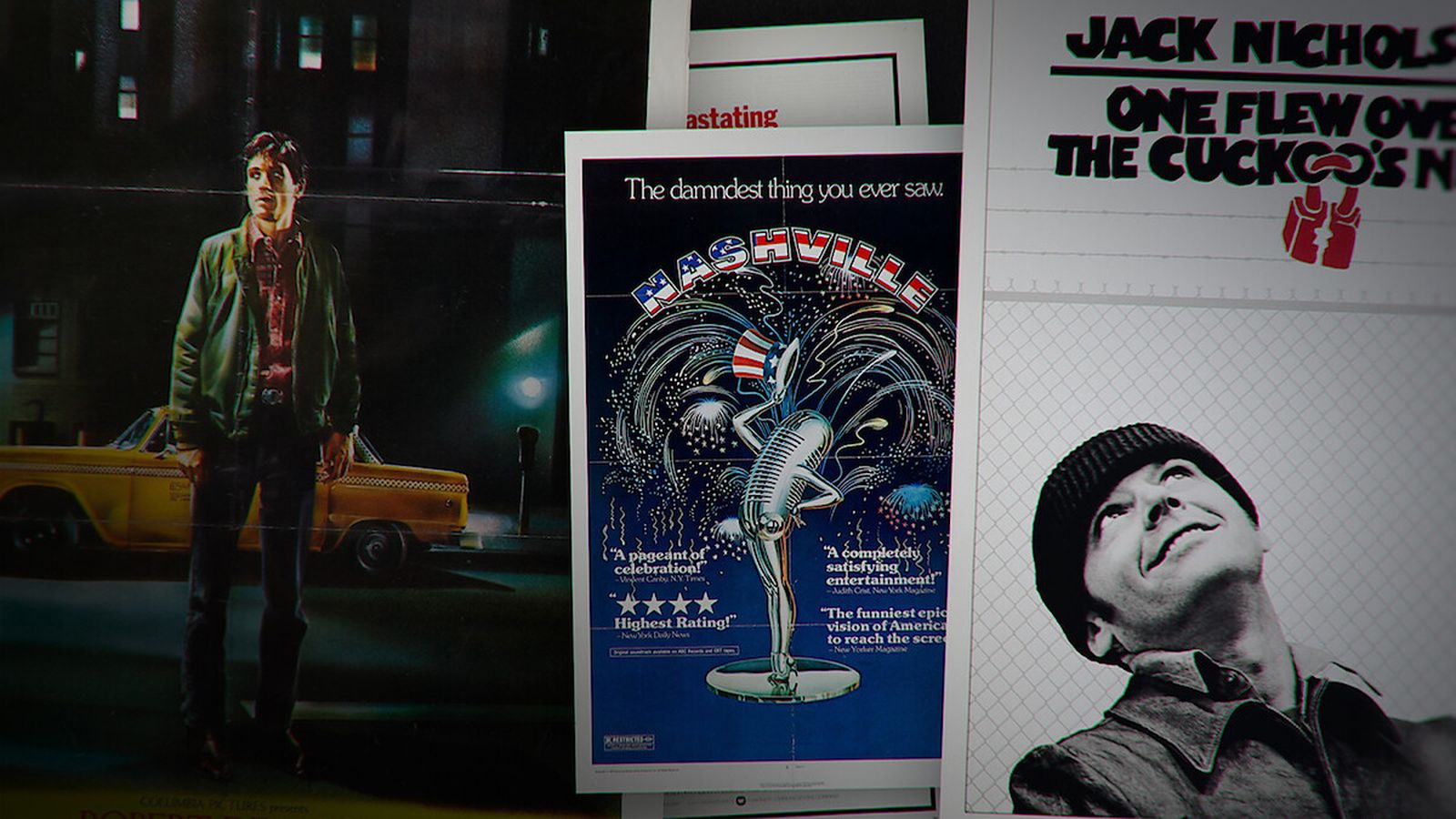Caligrafía del eterno niño
Teoría del arte, cata histórica a un momento crucial de la cultura europea y cosmovisión de un creador, todo esto ofrecen estos textos de Egon Schiele.


Escritos 1909-1918. Egon Schiele. Introducción y traducción de Carla Carmona. La Micro. Madrid, 2014. 160 páginas. 18 euros.
Dentro de las pequeñas dimensiones de este coqueto libro, que recoge escritos del pintor Egon Schiele (en concreto dos versiones del Manifiesto del Neukunstgruppe, varios poemas y, en especial, una significativa selección de sus cartas), cabe mucho: una teoría del arte, una cata histórica y sociológica a un momento fundamental de la cultura europea o un proyecto de confesión que esboza una autobiografía; la cosmovisión de un artista en definitiva, como advierte en la introducción la profesora Carla Carmona, quien encuentra en este pionero agrupamiento de textos la mejor corroboración posible a la hipótesis de sus anteriores publicaciones sobre el artista -los ensayos La idea pictórica de Egon Schiele (Genueve) y En la cuerda floja de lo eterno (Acantilado)-: es necesario repensar la obra y la concepción del arte de Schiele a partir de su inclusión en aquel bullente y traumático interregno finisecular que compartiera con personalidades como Adolf Loos, Arnold Schönberg o Robert Musil, es decir, aquella "Viena de Wittgenstein" (al decir de Janik y Toulmin), donde los esfuerzos de renovación formal en cada disciplina artística resultaban inseparables de un compromiso ético, justo ese que brillaría, en tanto que núcleo callado, en un trascendental libro que por entonces se gestaba y que aparentemente trataba de lógica, el Tractatus lógico-philosophicus. Así, un somero repaso a las versiones del manifiesto que anunciara el nacimiento del Neukunstgruppe ("Grupo de Nuevos Artistas") -mediante el que Schiele, junto a algunos compañeros de clase, buscaba romper con la oficialidad conservadora de la academia vienesa- advierte de la profunda y secreta filiación de quienes pensaban que la obra de arte no tenía nada que expresar salvo a sí misma; autonomía del arte que decretaba la del artista, obligado a erigir un mundo independiente que respondía a la igualación de estilo y humanidad. Cuando en someras líneas Schiele escribe que sólo hay un arte, y que este es eterno, o que el artista da forma a una vivencia en el ser que puede compartir con el resto de las personas que lo rodean, en sus palabras visionarias son difíciles de obviar las resonancias con la oracular aforística wittgensteiniana en torno a la perspectiva eterna que arte y ética extienden por igual sobre el mundo, trascendiéndolo, coloreándolo, ofreciéndonos la clave de que la vida feliz reside en nuestra actitud -en nuestra mirada- hacia él.
No son estos escritos, sin embargo, sesudos ni especialmente densos, y cualquier lector interesado en el crucial contexto artístico, social y cultural que desembocó en la Gran Guerra o en la vida atormentada del autor de Los ermitaños encontrará material suficiente para colmar su curiosidad: desde la relación de Schiele con los principales mecenas de la renovación pictórica vienesa y centroeuropea (Oskar Reichel, Erns Osthaus, Carl Reininghaus) que subraya la relevancia que las exposiciones suponían para el artista como colofón de su proceso de entrega al arte, hasta comunicaciones más íntimas (con amigos y cómplices como Anton Peschka o Arthur Rössler, o con la matriarca de los Schiele, Marie) que iluminan algunos de los acontecimientos más oscuros y traumáticos sufridos por el pintor, como el que lo tuvo más de veinte días en la prisión de Neulengbach tras ser acusado de corrupción de menores al dejar entrar a un grupo de niños a su estudio, donde colgaban a la vista varios dibujos de desnudos. También son reveladores, en este sentido, los pasajes en los que el pintor abjura de la urbe vienesa, que significativamente encuentra inorgánica y prescrita, y alaba la vida de recogimiento campestre (en Krumau o Neulengbach, por ejemplo) que exacerba, al enfrentarlo a los paisajes patéticos de la naturaleza, su condición de artista elegido capaz de asumir primero y mostrar después, mediante los equilibrios de su lenguaje artístico, el abrazo inextricable que fusiona vida con muerte.
Más decisivo que todo esto, como evidencia Carla Carmona al hablar de la "palabra-pincelada" de Schiele -haciendo notar de paso el esfuerzo de traducir el laconismo reconcentrado del pintor y su consideración, digamos libre e ideográfica, de los signos de puntuación- es comprender que "su escritura es una puerta a su pintura, y viceversa". Es decir, que como en sus mejores cuadros, cuando funciona su prosa parca y su lírica enfebrecida se alcanza una armonía de contenido y representación. Entonces las palabras, como las imágenes en el lienzo, brotan en el papel como una línea que la adjetivación se encargará de modular y singularizar. Así, escribe Schiele: "Vi el parque verde amarillo, verde azul, verde rojo, verde tembloroso, verde soleado, verde violeta y escuché las flores naranjas florecientes. Luego me pegué al muro oval del parque y escuché secretamente a los niños de pies finos, salpicados de azul y rayados de gris con las mallas rosas". Y son palabras de visionario más que de poeta retórico, de quien, como a trazos de pincel, disemina los detalles justos sin que el contenido de los mismos pueda alzar la voz por encima del silencio de las formas. Literatura de la aparición, centelleos de quien nos envía ojos.
También te puede interesar
Lo último