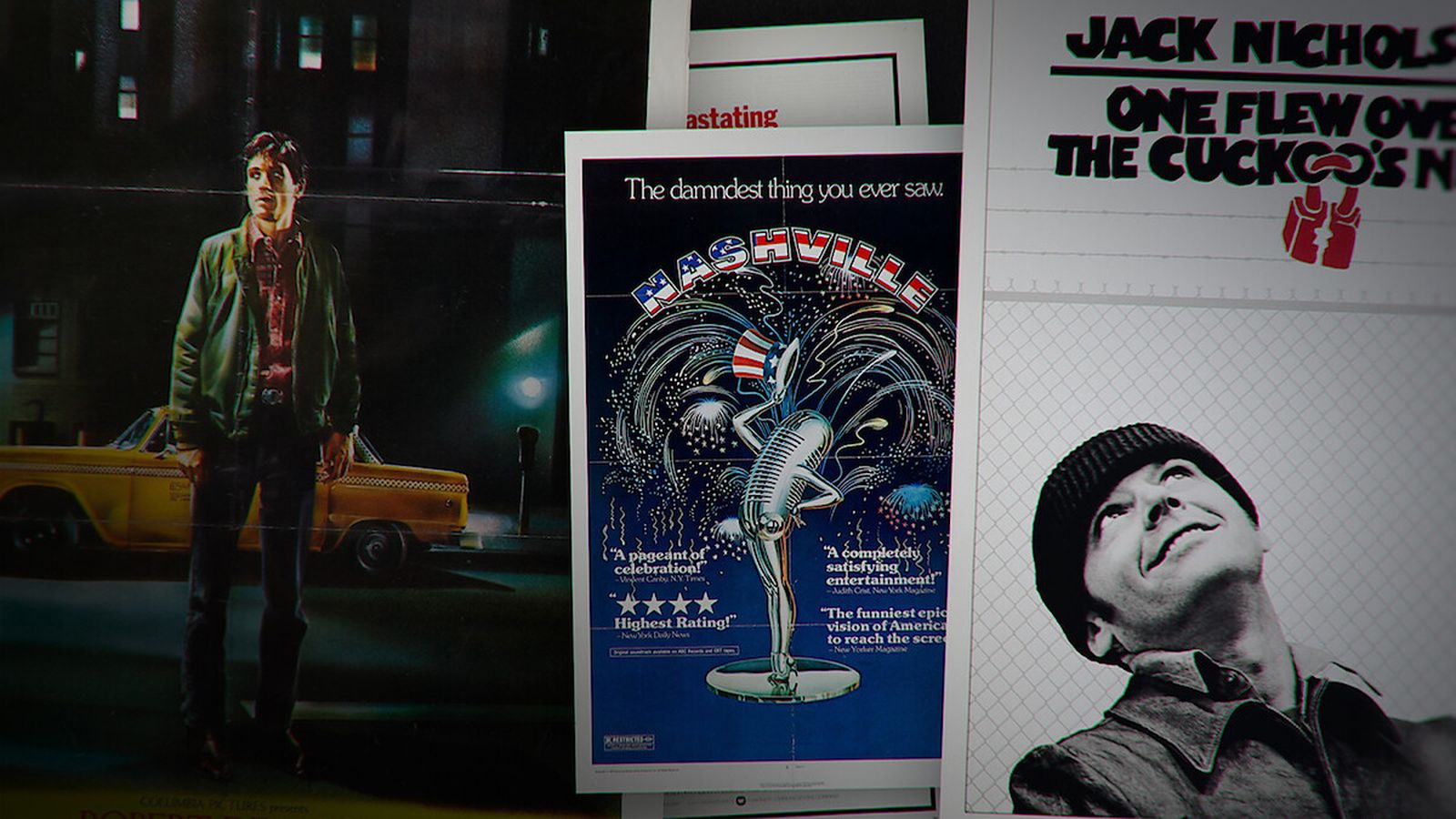Se apaga la luz del Nobel
José Saramago fallece en Lanzarote a los 87 años, dejando tras de sí una obra "con la impronta de la humanidad".




El escritor portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago murió ayer a los 87 años en Lanzarote, isla donde residía desde hace años y hogar de su fundación. El autor de Ensayo sobre la ceguera y El Evangelio según Jesucristo murió en su casa, en la localidad de Tías, poco antes de la una de la tarde, a causa de una leucemia crónica. Estaba acompañado por su mujer y traductora al español, la periodista Pilar del Río, cuando comenzó a sentirse mal. Falleció poco después.
La salud del autor se había resentido en los últimos años. De hecho, en 2008 sufrió una grave enfermedad respiratoria que lo mantuvo hospitalizado e hizo temer por su vida. Caín, publicada el pasado noviembre, fue la última obra de este nieto e hijo de campesinos nacido en 1922 en la pequeña aldea de Azinhaga. Marcada por sus orígenes pobres y su formación autodidacta, la suya fue una voz -literaria y pública- con frecuencia polémica por su contundente izquierdismo y su ateísmo beligerante.
Pero no sólo fue polémica. Fue también, sobre todo, muy reconocida. No en vano, Saramago fue el creador de uno de los universos literarios más personales y sólidos del siglo XX, y supo aunar su vocación de escritor con su faceta de hombre comprometido que nunca cesó de denunciar las injusticias que veía a su alrededor o de pronunciarse sobre los conflictos políticos de su tiempo. "Saramago vive como escribe, tan lúcido e íntegro en sus libros como en los días de su vida", dijo en una ocasión la novelista colombiana Laura Restrepo al resumir "la clara impronta de humanidad" que emanaba de la figura y de la obra del portugués.
Persona de firmes convicciones, capaz de "estar al lado de los que sufren y en contra de los que hacen sufrir"; "hombre de una sola palabra, de una sola pieza", como lo definió su mujer cuando en 1998 le dieron el Nobel, el primero que recibió un escritor en lengua portuguesa, por una obra que "mediante parábolas sustentadas con imaginación, compasión e ironía, nos permite continuamente captar una realidad fugitiva", según destacó entonces la Academia sueca.
Saramago reconocía siempre que no tenía poder para cambiar el mundo, pero sí para decir que era necesario cambiarlo. Y lo decía en ese "espacio literario enorme" que para él era la novela, en la que aseguraba no haber "inventado nada". "Sólo soy alguien que, al escribir, se limita a levantar una piedra y a poner la vista en lo que hay debajo. No es culpa mía si de vez en cuando me salen monstruos", afirmó en 1997, con motivo de uno de sus múltiples doctorados honoris causa.
Sus viajes le servían también para animar a los oyentes a reaccionar ante el mal funcionamiento del mundo, "a indignarse, a no quedarse en esa especie de inercia de rebaño". "Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan se puede decir que nos merecemos lo que tenemos", aseguraba este militante comunista durante buena parte de su vida que sin embargo criticó con dureza a la izquierda. "Antes caíamos en el tópico de decir que la derecha era estúpida, pero hoy día no conozco nada más estúpido que la izquierda", dijo en una ocasión.
En innumerables ocasiones Saramago reclamó un debate profundo sobre el sistema democrático, convencido como estaba de que el verdadero poder no reside en los gobiernos sino en las multinacionales. "Hablar de democracia es una falacia", se quejaba.
El escritor publicó su primera novela, Tierra de pecado, en 1947. Luego llegó una larga etapa de silencio porque, solía decir, no tuvo nada que decir. A los 60 años le llegó el reconocimiento internacional, tras publicar Memorial del convento. Y entre un libro y otro, y hasta el final de sus días, tuvo un empeño crucial: "He intentado no hacer nada en la vida que avergonzara al niño que fui".
También te puede interesar